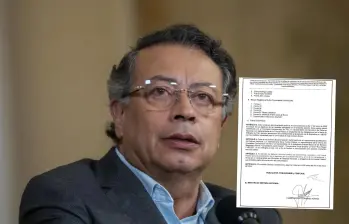El viaje tranquilo por el río San Juan, en Chocó, se vio interrumpido por el llamado que desde la orilla contraria le hicieron a la caravana humanitaria. La seña fue hecha con un trapo rojo, movimiento inequívoco de que la embarcación debe orillarse y esperar instrucciones.
En aquella ocasión el llamamiento fue hecho por un joven flaco, diminuto, que portaba un fusil y en su brazo portaba un brazalete en el que estaban marcadas las letras Agc, que lo identificaban como integrante de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
Así lo contó a EL COLOMBIANO el jefe de la misión humanitaria, quien se bajó de la embarcación y caminó hasta él, con la esperanza de que le permitieran llegar hasta el poblado que tenían pensado para entregar insumos, alimentos y hacer una jornada de salud a esa comunidad sitiada por la guerra que la azotó en los últimos meses y fue afectada por la pandemia del covid 19.
“No fue posible llegar. Esta persona nos dijo que más adelante la situación estaba muy complicada por los enfrentamientos con el Eln y con el Ejército”, dijo el líder humanitario, de quien reservamos nombre y organización a la que pertenece para no romper lazos de confidencialidad y por seguridad de los integrantes de las misiones humanitarias que viajan seguido a territorios alejados.
El líder agregó que tuvieron que devolverse con los alimentos, insumos y elementos para la atención médica, y la comunidad se quedó esperando una ayuda que hoy, cuatro meses después, no ha podido recibir.
Episodios como este se repiten cada vez más en el territorio colombiano. Tan solo en 2020, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, capítulo Colombia, registró que uno de los grandes obstáculos para la entrada de comisiones humanitarias a zonas alejadas es que los grupos armados ilegales impidieron su ingreso.
En su último informe, OCHA reseñó: “El aumento paulatino en la intensidad del conflicto armado generó en 2020 un aumento en las restricciones de acceso que afectaron negativamente la posibilidad de mantener de manera regular, sostenible y sin interferencias las actividades humanitarias en algunas zonas del territorio. Según los resultados de una encuesta, en la cual participaron 69 actores humanitarios, las principales causas de las restricciones de acceso en 2020 fueron las recomendaciones por parte de las comunidades hacia los actores humanitarios de no ingresar a la zona debido a posibles hostilidades entre grupos armados (21%), seguido del control social de los grupos sobre las comunidades (17%), las limitaciones por condiciones geográficas o de infraestructura (16%) y los controles comunitarios impuestos como medida preventiva de contagio a la COVID-19 (13%)”.
Territorios complicados
El aumento de la confrontación en zonas donde el conflicto armado ha tenido un enclave por más de 50 años, es otro de los asuntos por los que las comisiones humanitarias no han podido llegar a zonas remotas.
Esa nueva dinámica de la guerra se ha evidenciado en el desplazamiento forzado y el confinamiento de comunidades ante las amenazas de los grupos armados ilegales. Según la Defensoria del Pueblo, el éxodo forzado aumentó en 2020 al pasar de 60 desplazamientos en 2019 a 90 en 2020, y en cuanto al confinamiento causado por gurpos ilegales, aumentó en 252% respecto al 2019.
El analista del conflicto armado, Juan Carlos Ortega, asevera que durante el confinamiento decretado por el gobierno para contener la expansión del coronavirus, las estructuras armadas lograron afianzar normas en territorios en los que siempre han estado, pero también lograron consolidarse en otros en los que la ausencia de las autoridades se hicieron más notables por atender aspectos relacionados con la emergencia covid.
“Sabemos de zonas donde los que impusieron los toques de queda fueron el Clan del Golfo (Agc) o, por ejemplo, en algunos municipios del Bajo Cauca antioqueño, lo hicieron ‘los Caparros’ mediante panfletos intimidantes en los que establecían horarios. El que no cumpliera con esto, le imponían multas o castigos”, dice Ortega.
Fue así como en Antioquia, Norte de Santander, Chocó, Nariño, Putumayo Caquetá y otros departamentos, los comunicados de los grupos armados ilegales se hicieron llegar a las comunidades con medidas de restricción. (Ver fotos). Las disidencias del frente 18 de las Farc, en Ituango, impusieron medidas a los labriegos, lo mismo que hicieron las Guerrillas Unidas del Pacífico en Tumaco.
Un campesino de una comunidad de Ituango, expresó a EL COLOMBIANO que los integrantes del Frente 18 de las disidencias de las Farc pasaron casa por casa haciendo la advertencia de que o cumplían con las normas para evitar el contagio con covid 19, o se iban del municipio.
“Imagínese uno aguantando hambre porque no tuvimos ayudas del Gobierno y luego llega esta gente a imponer que no podíamos salir ni a cultivar. Eso así es muy duro porque nos estábamos es muriendo de hambre (sic)”, relató el labriego.
Más allá de las restricciones impuestas por el covid, las confrontaciones entre las distintas estructuras ilegales aumentaron y en las zonas donde hubo choques o combates aumentó el desplazamiento, como lo muestra el último informe de la Defensoría del Pueblo que registró que entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2020, se presentaron en el país 90 desplazamientos masivos que afectaron a 28.509 personas, impactando a 8.192 familias.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, indicó: “es preocupante que en los departamentos de Nariño, Chocó, Antioquia, Norte de Santander y Córdoba, hay una crisis recurrente por el desplazamiento forzado y las víctimas no cuentan con garantías para el restablecimiento de sus derechos”.
Según el documento, Nariño fue el departamento con más afectación por el desplazamiento forzado y tan solo en 2020 se presentaron 43 desplazamientos masivos que padecieron 14.408 personas de 4.711 familias. Las regiones donde ocurrieron los hechos fueron TelembÍ, Sanquianga y PacÍfico Sur en la región del pacÍfico nariñense.
El Baudó y Pacífico chocoano también vivió el desplazamiento con 21 eventos, los cuales se configuraran en alrededor de 9.208 personas (1.911 familias) obligadas a salir de sus hogares por las confrontaciones entre grupos ilegales. El Bajo Cauca antioqueño también padeció el destierro de campesino y junto municipios de San José de Uré y Puerto Libertador del departamento de Córdoba, tuvo 12 éxodos de 2.970 personas de 1.042 familias.
Catatumbo en, Norte de Santander, fue la cuarta zona con mayor desplazamiento en el país. Las acciones armadas generaron seis desplazamientos masivos y afectaron a 1.181 personas de 227 familias.
“De lo eventos reportados en el año 2020, el 79 por ciento tuvieron suceso en territorios colectivos de grupos étnicos. Por lo tanto, del total de personas desplazadas, el 85 por ciento corresponde a población afrodescendiente, negra e indígena. De la misma manera, la población especialmente afectada fueron mujeres, niños, niñas, adolescente y adultos mayores”, reseñó el defensor del Pueblo.
Paradójicamente, estos territorios en los que se incrementaron las acciones de los grupos armados, coincide con las zonas en las que la atención humanitaria de las víctimas ha sido más difícil por las restricciones impuestas por las estructuras armadas que tienen presencia en esas regiones apartadas. (Ver mapa a continuación).
Indagados por la presencia de la Fuerza Pública, seis de las Ong consultadas por EL COLOMBIANO aseveraron que la presencia de la Fuerza Pública en estas zonas es escasa y que a veces no es tan visibles.
“En ocasiones nos han ofrecido acompañamiento, pero como esto es una misión humanitaria, no aceptamos porque no sería bien visto por los grupos armados y perderíamos el carácter neutral. Además, nos acogemos al Derecho Internacional Humanitario en el aparte que menciona que los civiles deben evitar usar transportes o moverse con las partes en conflicto”.
map created with amCharts | amCharts Un control por las economías ilegales y el territorio
La salida del mapa de la guerra de la antigua guerrilla de las Farc, llevó a que otros grupos armados ilegales como el Eln, las disidencias, el Epl o los Pelusos, el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Agc, quisieran apoderarse de esos territorios por dos razones: las economías ilegales que pueden hallarse en esas áreas y el control político a las comunidades.
Es así como zonas que antes estuvieron copadas por frentes guerrilleros farianos, se vieron sometidos a nuevas disputas con los nuevos grupos que fueron llegando a las zonas rurales de los municipios, o incluso, a espacios urbanos de las grandes ciudades.
Dice la Defensoría que muchos de estos municipios son “corredores para mover insumos desde las zonas de aprovisionamiento hasta las zonas de cultivos y laboratorios de clorhidrato. Adicionalmente hay corredores entre las zonas de cultivos y procesamiento de base de coca a los laboratorios de clorhidrato; adicionalmente existen corredores desde los laboratorios de clorhidrato hasta los puntos de embarque, sean estos terrestres o marítimos, y desde los laboratorios hasta los puntos de consumo en el interior del país”.
Pero no solo el narcotráfico es el motor de las economías ilegales aprovechadas por estructuras armadas. Indepaz reseñó en su informe “Presencia de Grupos Armados 2019” que hay otro tipo de economías o “intervenciones que complican la situación en los territorios y las comunidades, como las denuncias sobre deforestación, que también tienen que ver con la presencia de los grupos armados, los cuales buscan hacer talas indiscriminadas de grandes extensiones de tierra para siembra de cultivos de droga. Entre los departamentos con mayor afectación por este flagelo se encuentran: Norte de Santander, Chocó, Bolívar y Amazonas. También se señala la ciudad de Santa Marta y el municipio de Calamar en Guaviare”.
Además, señala el Instituto de Estudios para la Paz, que por ejemplo en el Nordeste antioqueño, los grupos armados ilegales acapararon el mercado de insumos para la minería aurífera como explosivos y mercurio y, adicional a esto, pusieron el precio sobre la compra y venta del oro “capturando la renta, producto del trabajo de mineros de las zonas y ejerciendo minería ilegal con afectaciones sobre las fuentes hidricas de los territorios y sus ecosistemas”.
Frente al tema político, Indepaz explica que estos grupos buscan asociaciones con casas políticas para las alcaldías, “participando en contrataciones públicas con el fin de lavar dinero y estableciendo nexos con miembros de distintas instituciones”.
Esas dinámicas de guerra y economías ilegales se adelantan en los municipios en los que la entrada a las misiones humanitarias se ha visto restringida. El Analista Juan Carlos Ortega manifiesta que estas restricciones se dan porque las nuevas organizaciones armadas, o incluso las que llevan mucho tiempo en la confrontación, quieren evitar contacto alguno entre las comunidades y otros actores para “evitar ser puestos en evidencia”.
Son precisamente 49 municipios en todo el territorio colombiano los que se han quedado sin ayudas o en los que el ingreso a comisiones humanitarias se han visto restringidas (Ver ayuda).
En muchos de estos, como reconocen sus habitantes, los integrantes de los grupos armados los alertan e instruyen para saber qué decir y cómo decirlo cuando el arribo de misiones humanitarias es permitido.
“Ha pasado que ellos (los armados), llegan hasta nuestras casetas (reuniones) y se enteran de lo que se va hacer en las comunidades. Después de eso nos han llegado hasta dejar manuales sobre el comportamiento durante la estadía de la comisión”, dice un labriego de Putumayo.
En esos manuales les imponen condiciones como avisar de los familiares que van a llegar a las zonas para censarlos, moverse solo entre las 5 de la mañana y las 8 de la noche y la restricción de dos celulares por familia cuyo número debe ser informado a los comandantes de la estructura ilegal en la región.
Las tareas del Gobierno
Ante este panorama, el ministerio de Defensa y otras entidades como la Oficina del Alto Comisionado para la Paz han manifestado que desde el Gobierno se vienen adelantando estrategias para brindar seguridad a los habitantes de esas comunidades no solo con la presencia de la Fuerza Pública, sino con otras estrategias de acción integral.
En la primera línea se han establecido fuerzas de Tarea Conjunta con presencia en esos territorios conflictivos. En el Chocó se encuentra la Fuerza de Tarea (FT) Titán; en Tumaco, la FT Hércules; en Catatumbo, la FTarea Vulcano; en el Bajo Cauca antioqueño está la FT Aquiles; y en Arauca, la FT Quirón.
En cuanto a la atención integral, se estableció el Plan Zonas Futuro, una estrategia que busca mejorar la seguridad en territorios priorizados por el Gobierno Nacional y de generar desarrollo al cambiar economías ilícitas por economías lícitas.
En la actualidad, las Zonas Futuro se adelantan en 44 municipios y 995 veredas de cinco regiones del país, que equivalen al 2,4 por ciento del territorio nacional: Pacífico nariñense, el Catatumbo, Bajo Cauca y sur de Córdoba, Arauca, y Chiribiquete y Parques Nacionales Naturales aledaños, zonas afectadas por los grupos armados ilegales y en las que coincidencialmente el ingreso de las misiones humanitarias se ha visto restringido.
“Lo que queremos con las Zonas Futuro es poner en marcha cuatro estrategias fundamentales: implementación concreta de la estrategia de seguridad nacional; seguridad ciudadana, fortalecimiento del Plan de Acción Oportuna (PAO), y el marco de implementación de una política sobre protección y prevención de líderes sociales”; afirmó el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, durante su visita de trabajo en Montería (Córdoba).
Esta visita, realizada el miércoles pasado, se extendió a municipios del Bajo Cauca antioqueño, donde se reunión con la Fuerza Pública para conocer las condiciones de seguridad del territorio en el marco de la estrategia Zona Futuro. Estas visitas son realizadas por todo el equipo del Gobierno en el país.
Aún así, desde las regiones claman que los grupos ilegales les permita la entrada de las misiones humanitarias a sus territorios, porque como expresó un habitante de la vereda El Tigre, de Putumayo: “Esa es la única forma de nosotros tener un poco de calidad de vida. Las otras son promesas que solo se ven en campaña, cuando los dirigentes de este país vienen a las tierras olvidadas a pescar con atarraya los votos que les hacen falta para llegar al poder”.