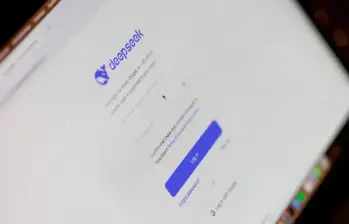Para bambuquear no hace falta cargar un machete, vestirse de campesino o ponerse un carriel. Ni para el bambuco ni para el pasillo ni para la guabina. Eso lo ha tenido claro el músico John Jairo Torres de la Pava, compositor de la canción ¿Quién dijo?, ganadora a la mejor obra inédita vocal del Festival de Música Andina Mono Núñez en 1988.
La canción habla sobre una tradición que es la música andina colombiana en la que géneros como los mencionados y el torbellino han sido de los más famosos. El mensaje es no aferrarse a elementos tradicionales y simbólicos para continuar con el legado que narra la historia de Colombia y Sudamérica. Puede haber una resignificación por parte de los jóvenes, que acogen los géneros tradicionales y los transforman para expresarlos desde el ahora.
La música andina colombiana se toca, como antes, con tiple, bandola, cuatro, guitarra y violín, pero las melodías que sonaban con artistas como Jorge Villamil, Jaime Llano González y Garzón y Collazos ya no son las mismas. Esas se escuchan, pero hay nuevas. Lo explica el músico Eider Ortiz de 40 años, quien se ha dedicado 25 a a la música y forma jóvenes en estos géneros que transitan por lo andino y lo colombiano y también por otros. Él se arriesga y explora más para que se apropien de ellos y los resignifiquen: “La propuesta es incluir tiples y bandolas en géneros más alternativos. Hemos explorado con salsa, rock, jazz y hasta milongas. Es importante la experimentación sonora”, explica el maestro Ortiz. De ahí que ya se haya explorado con instrumentos colombianos otros géneros como el hard rock, punk y metal. Otros que se fusionan son el bossa nova y el pop.
“Hemos puesto a bailar a todo el pueblo”, dice. Lo que busca es que los jóvenes se sientan en la libertad de proponer e innovar en la música andina. Que sean géneros acogidos y apetecidos y que los nuevos músicos se arraiguen a las raíces musicales costumbristas de cuando los antepasados les cantaban a las montañas y a los ríos. “Estas exploraciones llevan al camino que tejieron las generaciones pasadas, responsables de crear lo andino”.
Las nuevas generaciones
Ana Sofía Soto conoció la bandola a las 11 años. Después de 6 años, la reconoce a la perfección y explora junto a Eider Ortiz las posibilidades melódicas que puede lograr desde este instrumento que es colombiano y que ignoró por una década, a pesar de que su aproximación en la música fue desde muy pequeña y ya sabía tocar guitarra.
“Me encontré con la bandola en la comuna 6 de Medellín, en el barrio El Pedregal. Quién iba a imaginar que una bandola estaría allá. Un instrumento del que nunca había escuchado”, cuenta la joven de 17 años. Se enamoró de “esa maravilla colombiana” más pequeña que la guitarra y de forma más circular. Dejó otros instrumentos que venían de Europa. “No quería que me colonizaran”.
Desde ahí emprendió una reflexión por la música andina del país y se dio cuenta de que el enriquecimiento de géneros que podía tocar eran muchos. Ahora está estudiando música profesional y ha compuesto algunas canciones. En su tema Insistente le canta al amor juvenil. Es una mezcla entre el bambuco y el vals y ahonda en lo que es ella como adolescente y lo que experimenta.
Según el músico Germán Posada, los compositores de hoy le cantan al amor, es un leitmotiv que nunca se deja en el arte. Y qué decir del desamor, pero otros temas bucólicos, relacionados a la vida campestre, se han dejado atrás. Ahora fácilmente les pueden cantar más a los edificios y a los ambientes de las urbes. “Estas músicas han migrado del campo a la ciudad”, precisa Posada.
La música se moldea con las historias de vida de los artistas de la época, sus paisajes, sus amores y su poesía. Por supuesto que la han ido transformando, pero es que no puede permanecer estática en el tiempo, porque es una expresión de lo que se vive en cada contexto sociocultural.
“Los jóvenes se apropian de sus raíces y resignifican con sus conceptos para expresarlos desde la música andina colombiana”, cuenta Gustavo Díez, músico referente de la música andina del país y director del Tecnológico de Artes Débora Arango.
La música andina no muere
Los músicos formadores coinciden en que la música andina que se hace en este momento la sostienen los jóvenes. “Es de ellos y es su trabajo mantenerla en el tiempo” con todas las miradas y actualizaciones que conlleve. Hacen énfasis los expertos que eso igual significa respetar la tradición.
Estos géneros son de ellos gracias a los tantos festivales infantiles y juveniles que los han acercado: en el país hay alrededor de 107, hace las cuentas John Jairo, quien además es el director de Antioquia le Canta a Colombia, evento que tiene 47 años y se realiza este fin de semana en Rionegro. También por la familia y la educación.
“La academia tiene un rol esencial en la formación de los jóvenes, pero lo primero siempre será la familia, la casa en la que crezcan”, comenta él, quien en 20 años ha documentado que son 1.000 discos físicos los que se han producido en los géneros de música andina en Colombia. “Tenemos el mayor número de compositores e intérpretes que cualquier otro, pero no hay difusión”. Esos trabajos se distribuyen en eventos.
En Antioquia, municipios como Itagüí, La Estrella, Caldas y el Oriente tienen grandes artistas jóvenes, y este año es el primero en tres décadas que la mayoría de los semifinalistas son antioqueños.
Uno de los más reconocidos del departamento es el bandolista Mateo Patiño, quien tiene propuestas novedosas. “Es el mejor bandolista joven del momento”, concluye el director de Antioquia le Canta a Colombia, que además explica que la participación de los artistas de este fin de semana tiene un promedio de edad de 23 años. Hay futuro, y aunque ellos quisieran tocar más sus producciones, el festival les exige que vayan al repertorio tradicional, que es importante conservarlo. Al final, se construye en esa mezcla.
Ana Sofía espera seguir explorando los géneros andinos. Piensa en un bambuco, imagina uno fusionado con nuevas tecnologías: algo con efectos más juveniles y percusión .