Tres años después de haber superado el Covid-19, algunos pacientes, que creyeron haber dejado atrás los días de fiebre, tos seca y fatiga extrema, se encuentran atrapados en una lucha silenciosa, pues sus secuelas son más que un simple malestar pasajero, son cicatrices que aparecen en los momentos más inesperados. La niebla mental se les cierne como una sombra, olvidan el nombre de un familiar en una conversación trivial o se desorientan en las calles donde han vivido toda su vida; y la fatiga, esa antigua conocida, sigue envolviéndolos en un agotamiento abrumador que convierte las tareas más simples en un reto diario. A veces, es como si la mente se pausara, incapaz de arrancar de nuevo.
Esa no es la experiencia de una sola persona, sino la de 100 pacientes que participaron en un estudio reciente dirigido por científicos de Northwestern Medicine, la Universidad CES y la Clínica CES en Colombia, cuyos resultados revelaron un patrón alarmante: más del 60% de quienes contrajeron Covid-19 durante la pandemia siguen sufriendo síntomas neurológicos dos y hasta tres años después de la infección, que afectan su función cognitiva y, con ello, su calidad de vida. Los problemas van desde lagunas mentales y dificultades para concentrarse, hasta la sensación constante de estar desconectados de la realidad. Sin contar con que muchos reportan dolores de cabeza frecuentes y mareos repentinos.
Siga leyendo: Estudio desmiente el mito: beber alcohol con moderación no aumenta la longevidad
Lo más inquietante es la persistencia de estos síntomas, que permanecen dos o tres años después de haber superado la enfermedad. Para estos pacientes, la vida nunca volvió a ser la misma. El coronavirus, que alguna vez fue solo un episodio marcado por fiebre y dolor, se ha convertido en un visitante permanente que mina su bienestar de formas que jamás imaginaron. Así, lo que parecía una batalla ganada se ha convertido en una carga crónica y, en muchos casos, invisible. Los científicos que han seguido de cerca su evolución advierten que la pandemia dejó marcas profundas que aún estamos lejos de comprender en su totalidad.
“Desde los inicios de la pandemia en 2020, comenzaron a aparecer reportes de pacientes con síntomas neurológicos persistentes después de recuperarse de la infección por Covid-19, por eso era evidente y necesario empezar a estudiarlos”, apuntó la doctora Carolina Hurtado Montoya, de la Facultad de Medicina de la Universidad CES de Medellín, quién, al lado del doctor Igor J. Koralnik, jefe de enfermedades Neuro-infecciosas y Neurología global de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern, dirigió el estudio Manifestaciones neurológicas de Covid persistente en Colombia: un análisis comparativo de pacientes poshospitalizados vs. no hospitalizados, que fue publicado este agosto en la revista científica Frontiers in Human.
Un estudio pionero en América Latina
El estudio que hoy enciende las alarmas en la comunidad médica, representa un esfuerzo colaborativo entre Colombia y Estados Unidos y se destaca por ser el primero en su tipo en América Latina.
Se realizó entre abril y diciembre de 2023 y contó con la participación de 100 pacientes colombianos divididos por mitad (un grupo de 50 personas, con una edad media de 51 años, que presentaban una enfermedad moderada o grave y estaban hospitalizados en la Clínica CES de Medellín; y otro grupo de 50 pacientes, con una edad media de 36 años, que no estaban hospitalizados y que presentaban Covid-19 leve), y se encasilla en el creciente interés de investigación global que busca comprender el fenómeno del Covid-19 persistente, conocido también como “long Covid”, que ha desafiado a la comunidad médica desde que la pandemia comenzó.
El fenómeno se refiere a una variedad de síntomas que persisten más allá de la fase aguda de la infección, afectando a diferentes sistemas del cuerpo. En particular, los síntomas neurológicos han sido motivo de creciente preocupación, dado su impacto en la calidad de vida y su persistencia a largo plazo, por lo que entre los síntomas evaluados en esta investigación se incluyeron la fatiga, dolores de cabeza, problemas de concentración, pérdida de memoria y trastornos del sueño, que se han reportado de manera consistente en diversas poblaciones en todo el planeta.
La doctora Hurtado Montoya destacó la importancia de este enfoque regional: “El Covid-19 persistente ha demostrado ser un reto multidimensional, y comprender su impacto en la función neurológica es fundamental para el manejo a largo plazo de los pacientes. Este estudio proporciona una base sólida para futuras investigaciones en la región y en el mundo”. Según ella, esta investigación es crucial para identificar las necesidades específicas de los pacientes en América Latina, una región que ha enfrentado desafíos únicos durante la pandemia.
Es de su interés: China impone estrictos controles tras conocerse la propagación de la viruela del mono en países de Asia y Europa
Un enfoque interdisciplinario
El diseño metodológico del estudio fue exhaustivo y detallado, abarcando diversas técnicas y herramientas para evaluar la función neurológica y cognitiva de los pacientes. Para llevar a cabo el estudio, se empleó un enfoque interdisciplinario que combinó técnicas de neuroimagen avanzada, evaluaciones neuropsicológicas y cuestionarios de calidad de vida.
El doctor Koralnik explicó: “La combinación de diferentes métodos de evaluación nos permitió obtener una visión completa de cómo el Covid-19 afecta al cerebro a largo plazo. Las imágenes cerebrales revelaron alteraciones estructurales en áreas clave asociadas con la cognición y la memoria, mientras que las pruebas neuropsicológicas mostraron un deterioro en la función ejecutiva en un número significativo de pacientes”.
El estudio se estructuró en varias fases, comenzando con una evaluación inicial de los síntomas neurológicos a través de entrevistas clínicas y cuestionarios detallados. A continuación, se realizaron evaluaciones neuropsicológicas específicas, que incluyeron pruebas de memoria, atención y función ejecutiva, con el fin de cuantificar el grado de deterioro cognitivo. Estas pruebas fueron cruciales para identificar patrones de disfunción que no siempre son evidentes en las evaluaciones clínicas estándar.
Además de las evaluaciones cognitivas, los investigadores realizaron estudios de neuroimagen utilizando resonancia magnética funcional y técnicas de tensor de difusión. Estas herramientas permitieron a los científicos observar cambios en la conectividad cerebral y la integridad estructural de la materia blanca, proporcionando evidencia visual de los efectos del Covid-19 en el cerebro. “Los hallazgos en las neuroimágenes fueron consistentes con los síntomas reportados por los pacientes”, señaló el Dr. Koralnik. “Vimos alteraciones en regiones cerebrales relacionadas con la atención y la memoria, lo que sugiere un impacto directo del virus o de la respuesta inmune en el sistema nervioso central”.
El equipo también analizó datos de biomarcadores en sangre para identificar posibles correlaciones entre la inflamación sistémica y los síntomas neurológicos. Se midieron niveles de citoquinas inflamatorias, proteínas asociadas con el daño neuronal, y marcadores de estrés oxidativo. Estos hallazgos sugieren que el Covid-19 puede desencadenar un proceso inflamatorio crónico en el cerebro, lo que podría explicar la persistencia de los síntomas neurológicos. “La inflamación cerebral crónica podría ser uno de los mecanismos subyacentes del Covid-19 persistente”, explicó Hurtado Montoya. “Este es un hallazgo importante que abre nuevas vías para el tratamiento y la prevención de estas complicaciones”.
Hallazgos clave: impacto en la calidad de vida
Uno de los aspectos más preocupantes del estudio es el impacto duradero del Covid-19 en la calidad de vida de los pacientes: más del 70% de los participantes reportaron una reducción significativa en su capacidad para llevar a cabo actividades cotidianas, como trabajar, estudiar o realizar tareas domésticas. Además, un 65% informó haber experimentado síntomas de ansiedad y depresión como consecuencia de su deterioro neurológico. Estas cifras son particularmente alarmantes en un contexto donde los sistemas de salud ya están sobrecargados y los recursos para la rehabilitación son limitados.
Los síntomas neurológicos más comunes en pacientes con Covid persistente fueron “niebla mental” en el 60% de los pacientes, dolor muscular en el 42% y entumecimiento u hormigueo en el 41%. Los síntomas no neurológicos fueron fatiga (74%), problemas de sueño (46%) y ansiedad (44%). Sin contar con que ambos grupos de pacientes obtuvieron peores resultados en velocidad de procesamiento y atención que la población general.
“Estos resultados son un llamado de atención para los sistemas de salud en América Latina”, advirtió la doctora Hurtado Montoya. “Es necesario desarrollar estrategias de rehabilitación que aborden no solo los síntomas físicos del Covid-19 persistente, sino también su impacto psicológico y social. La atención integral es clave para mejorar la calidad de vida de estos pacientes”. Asimismo, enfatizó que, dado el alto porcentaje de personas afectadas, es crucial que los programas de salud pública incluyan componentes de salud mental y rehabilitación cognitiva.
Además del deterioro en la calidad de vida, los investigadores también identificaron un aumento en la carga económica para los pacientes y sus familias, ya que muchos de ellos reportaron haber tenido que reducir sus horas de trabajo o dejar de trabajar por completo debido a los síntomas neurológicos persistentes. Es decir, esto no solo afecta a los individuos, sino también a la economía en general, dado el gran número de personas que aún están luchando contra los efectos a largo plazo de la enfermedad.
El doctor Koralnik destacó que este es un problema global que requiere una respuesta coordinada: “Los efectos económicos del Covid-19 persistente son significativos y deben ser abordados con políticas que apoyen a los pacientes, tanto en términos de acceso a la atención médica como en la protección laboral. Las investigaciones como esta son esenciales para informar a los responsables de la formulación de políticas sobre la magnitud del problema y las posibles soluciones”.
Lea aquí: 21 especies de primates están en alto riesgo en Colombia
La urgente necesidad de un abordaje integral
El estudio subraya la urgencia de adoptar un enfoque integral en el tratamiento del Covid-19 persistente. El doctor Koralnik enfatizó la necesidad de un enfoque colaborativo y multidisciplinario: “El Covid-19 persistente es una condición compleja que afecta múltiples sistemas del cuerpo, y su manejo requiere la colaboración de neurólogos, psicólogos, psiquiatras y otros especialistas. Este estudio es solo el primer paso hacia la comprensión de los mecanismos subyacentes y el desarrollo de terapias eficaces”.
Una de las áreas clave para futuras investigaciones es el desarrollo de tratamientos dirigidos que puedan aliviar los síntomas neurológicos. Actualmente, no existe un protocolo de tratamiento específico para el Covid-19 persistente, y la mayoría de las terapias se centran en el manejo sintomático. Sin embargo, los hallazgos de este estudio sugieren que la inflamación crónica y el daño neuronal podrían ser objetivos terapéuticos importantes. “Es posible que tratamientos que modulen la respuesta inmune o que protegen las neuronas del estrés oxidativo puedan ser efectivos”, comentó Hurtado Montoya. “Pero se necesita más investigación para identificar los mejores enfoques y probar su eficacia en ensayos clínicos”.
Además, los investigadores señalaron la importancia de la educación y la concienciación pública sobre los síntomas neurológicos del Covid-19 persistente, pues muchas personas que experimentan estos síntomas pueden no asociarlos con su infección previa y, como resultado, no buscan atención médica. La creación de campañas de concienciación podría ayudar a aumentar el reconocimiento de esta condición y a fomentar una atención más temprana y adecuada.
Un llamado a la acción
El primer estudio en Colomb@ia y América Latina sobre los síntomas neurológicos persistentes en pacientes con Covid-19 ha revelado hallazgos preocupantes que destacan la necesidad de un enfoque más agresivo y coordinado para abordar esta crisis de salud. Con más del 60% de los pacientes experimentando síntomas neurológicos persistentes, es imperativo que las autoridades de salud pública reconozcan y respondan a esta realidad.
“Necesitamos unir esfuerzos para desarrollar políticas de salud pública que aborden el Covid-19 persistente, con un enfoque en la atención integral y el apoyo a la salud mental. Este estudio es un paso importante, pero se necesita mucho más para ayudar a aquellos que siguen luchando contra las secuelas de esta enfermedad”, concluyó a Dra. Hurtado Montoya.















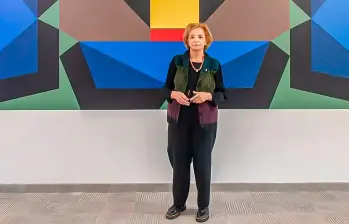




 Regístrate al newsletter
Regístrate al newsletter