Por allá en los años 80 del siglo pasado el periódico EL COLOMBIANO estaba tan metido en el corazón de los habitantes de Medellín que su nombre se utilizaba como un genérico para referirse a cualquier otro diario de circulación nacional: “No ha llegado el otro colombiano”, decían en algunos hogares cuando se demoraba en llegar, desde Bogotá, el ejemplar de El Tiempo o de El Espectador.
La anécdota viene a cuento justo ahora cuando Medellín está cumpliendo 350 años de su fundación. Una ciudad a la cual, con su geografía arrugada y su espíritu emprendedor, le ha gustado contar historias de sí misma.
Si alguien quisiera ver las costuras de cómo se ha ido construyendo la ciudad y de qué manera se ha transformado la vida de su gente, basta con que se sumerja en el archivo de EL COLOMBIANO, una especie de túnel del tiempo, un tesoro de la memoria.
Siga leyendo: ¿Qué me funcionó? | El camino de Auco hacia la innovación tecnológica
Allí reposan los ejemplares originales de cada una de sus ediciones impresas, desde la primera que se publicó el 6 de febrero de 1912 cuando un estudiante de derecho, de 21 años, de la Universidad de Antioquia, Francisco de Paula Pérez, imprimió los primeros 400 ejemplares de un nuevo periódico de una única página en Medellín.
Desde el archivo del periódico —hoy conservado en el Centro de Información Periodística (CIP)— se puede seguir el pulso exacto durante más de un siglo. EL COLOMBIANO ha sido, más que un medio, un hilo conductor de lo que se ha contado de Medellín. Cada ejemplar impreso es una suerte de fragmento del alma colectiva de la ciudad.
El comienzo
Cuando se fundó EL COLOMBIANO, Medellín era aún una ciudad pequeña, con menos de 60.000 habitantes. Es decir, prácticamente todos los lugareños de entonces cabrían en el estadio Atanasio Girardot de hoy, y apenas se quedarían unos pocos por fuera. Por esa época en Medellín salían nuevas empresas hasta por debajo de las piedras.
El periódico comenzó como un bisemanario de una sola página, impreso de forma rudimentaria, y reforzaba valores que hoy son parte de la “cultura paisa”: el esfuerzo, el trabajo disciplinado, la conciencia cívica, la educación como motor social, el orden, la importancia de la palabra. Valores que no eran consignas: eran prácticas sociales que el diario promovía y promueve, ayudando a tejer un imaginario común que une a los habitantes.
Con el paso del tiempo, el periódico creció en influencia y en 1929, Julio C. Hernández y Fernando Gómez Martínez lo adquirieron y lo convirtieron en un medio diario de circulación regional. Ambos personajes le imprimieron un carácter, Fernando Gómez, en particular, fue un editor carismático que combinó el olfato político con la formación ciudadana.
Hacia mediados del siglo XX, EL COLOMBIANO ya se había convertido en parte de la vida cotidiana de Medellín. Cada mañana, muy temprano, llegaba el periódico a los hogares antioqueños, donde era “detenidamente analizado” por la familia. En una Colombia donde aún no existía la inmediatez de la radio o la televisión, la prensa escrita era la voz autorizada para contar los acontecimientos.
Para los propietarios de aquella generación –las familias Hernández y Gómez – el diario debía ser un baluarte de la democracia y el deber ciudadano. En 1957, durante la caída de la dictadura del general Rojas Pinilla, EL COLOMBIANO contribuyó a visibilizar la oposición civil que culminó en la gran huelga nacional de mayo, que forzó la renuncia del dictador.
EL COLOMBIANO también promovió el desarrollo de la infraestructura, celebró la electrificación y el ferrocarril, y apoyó la expansión del empresariado local. En sus páginas, la figura del “hombre de empresa” era exaltada como el nuevo héroe de Antioquia. Esos dos discursos —tradicional en lo moral y progresista en lo económico— se convirtieron en marca registrada del periódico, y en muchos sentidos, también del modelo de ciudad que defendía.
Lea aquí: Rosalía, la mujer que con su romance ‘convirtió’ a Medellín en capital de Antioquia
La transformación de Medellín
Para finales del siglo XX, Medellín se había transformado en un importante centro industrial y urbano. Cada nueva fábrica inaugurada, cada barrio popular surgido en las laderas, se contó en crónicas y reportajes del diario.
Un ejemplo emblemático fue la construcción y puesta en marcha del Metro de Medellín, el primero en Colombia. Durante años, la idea de dotar a la ciudad de un tren fue considerada un sueño. EL COLOMBIANO documentó ese sueño. También sirvió de plataforma para defensores y críticos de la obra, permitiendo un debate público sobre su conveniencia. Cuando finalmente el Metro se inauguró en 1995, marcando un antes y un después en la movilidad urbana, EL COLOMBIANO celebró el logro titulando: “Un sueño cumplido”. Las fotografías de los trenes blancos deslizándose por encima del río Medellín aparecieron en primera plana: imágenes publicadas por el diario son hoy parte del recuerdo feliz de una ciudad que avanzaba.
En lo social y cultural, EL COLOMBIANO también narró la transformación de Medellín. Durante el siglo XX la ciudad pasó de una mentalidad provinciana y tradicional a liderar vanguardias en educación, arte y emprendimiento. En los años 60 y 70, por ejemplo, dio amplia cobertura a la llamada “industrialización paisa” y al boom textil y financiero que convirtió a Medellín en la segunda economía del país. Los nombres de empresas icónicas (Coltejer, Fabricato, Bancolombia, Chocolates, Argos, Noel) aparecían con frecuencia en las páginas económicas. La bienal de arte apoyada por Coltejer fue un hito. Pero junto a los éxitos, EL COLOMBIANO no dejó de registrar las deudas sociales que crecían: el rápido éxodo rural, la formación de cinturones de miseria en las comunas populares, las tensiones laborales. Reportajes de la época muestran cómo el periódico recogía testimonios de obreros, de líderes comunitarios y de expertos, construyendo con ello el cara y sello del progreso.
Ya a finales de los 80 y en los 90, con Medellín posicionándose en el mundo en campos como la moda (la feria Colombiamoda), el arte (el surgimiento de talentos como Fernando Botero) o el urbanismo (bibliotecas públicas, parques educativos), EL COLOMBIANO jugó un papel de difusor del orgullo local.
Sus suplementos y crónicas especiales presentaban la ciudad emergente y creativa, alimentando un nuevo imaginario que contrarresta la imagen negativa de la violencia. Uno de sus proyectos editoriales incluso fue rescatar historias positivas de Medellín: por ejemplo, en la celebración de sus 100 años, el diario invitó a narradores y poetas a escribir sobre los relatos escondidos en los barrios de la ciudad, reconociendo que Medellín “es un nido de relatos y poemas” y que hay que mantener vivo su recuerdo.
1980–1995: narrar el miedo, sostener la esperanza
En los años ochenta y noventa, Medellín vivió su noche más larga. Las bombas, los asesinatos y el dominio del narcotráfico convirtieron a la ciudad en la más violenta del mundo. En medio del miedo, hubo voces que no se callaron y una de ellas fue la de EL COLOMBIANO.
Las páginas de finales de los 80 son un testimonio de aquella guerra no declarada. Día tras día, los titulares narraban situaciones que hoy parecen de película: carros-bomba, magnicidios políticos y judiciales, tiroteos a plena luz del día.
Las cifras eran desbordadas: en 1991, Medellín alcanzó una tasa de homicidios de 381 por cada 100.000 habitantes, una de las más altas de la historia moderna. En ese contexto, hacer periodismo era un acto de resistencia.
La forma en que el diario presentó estos hechos ayudó a forjar la memoria colectiva de Medellín como una sociedad que rechazó la violencia. El diario se convirtió en un soporte simbólico para una ciudad que luchaba por no derrumbarse.
Y no fue ajeno al riesgo. Algunos de sus periodistas y fotógrafos trabajaron bajo amenaza constante. Varios reconocieron que temían por su vida, que en más de una ocasión recibieron llamadas intimidatorias. Sin embargo, el periódico nunca dejó de circular. Día tras día, desde su sede en el centro de Medellín, se imprimían y distribuían miles de ejemplares que narraban el horror.
En esa misma sede, el jueves 10 de marzo de 1988, dejaron dos bombas camufladas en una caja y una bolsa a las 10:20 de la noche. El vigilante se dio cuenta de qué se trataba, las sacó a la calle, gritó “bomba”, y en cuestión de cinco minutos explotó, perdió la vida una persona y ocho más heridos. “No había otra alternativa. Agarré la caja, que era muy pesada y parecía de herramienta de carro. Me la llevé. Cuando la tiraron ya estaba echando humo, pero logré ponerla al otro lado de la calle. Me devolví por la otra, que estaba en una bolsa, la cogí y la puse un poquito más abajo. Regresé gritando que era una bomba”, recordó en ese entonces el vigilante Gabriel Trespalacios.
EL COLOMBIANO lejos de idealizar a Pablo Escobar —como sí hicieron otros— sostuvo una línea editorial clara: rechazar al narcotráfico como forma de poder y denunciar su devastación ética. Cuando Escobar murió en 1993, el titular fue sobrio y firme: “Abatido Pablo Escobar”. Y en el editorial del día siguiente se podía leer: “Hoy termina una vida dedicada al crimen, pero no termina la tarea de reconstruir lo que destruyó: la confianza, la convivencia, el respeto por la ley”.
Le puede interesar: Así fue el suicidio de los indígenas que habitaban Medellín, un 24 de agosto de hace 484 años
Un lenguaje para el dolor
Uno de los aportes más valiosos de EL COLOMBIANO en esos años fue su capacidad de ponerle palabras al miedo colectivo. En una ciudad donde muchos preferían el silencio, el periódico insistía en hablar, en nombrar, en contar. En las crónicas de sus reporteros se mezclaba el rigor narrativo y la empatía. Sus textos no eran fríos reportes de sucesos, sino intentos por humanizar las cifras, contar quiénes eran las víctimas, qué quedó roto en cada atentado.
En la edición del 27 de noviembre de 1989, tras el atentado al avión de Avianca que dejó 107 muertos, EL COLOMBIANO tituló: “Un crimen contra todos los colombianos”. Y en sus páginas interiores, un artículo de fondo afirmaba: “No podemos permitir que la muerte se nos vuelva paisaje. Cada nombre, cada rostro, cada historia truncada, nos obliga a seguir narrando para no olvidar”.
Este esfuerzo de documentación fue clave para lo que hoy se reconoce como memoria histórica. No solo de lo ocurrido en Medellín sino en toda Antioquia. Un extraordinario equipo de reporteros entre los que se encontraba Jesús Abad Colorado registraron con detalle y corazón esos capítulos de barbarie. Muchos de los archivos utilizados por la Comisión de la Verdad, por investigadores de la Universidad de Antioquia o por ONG de derechos humanos tienen como fuente primaria las notas, fotografías y editoriales publicados por EL COLOMBIANO en ese periodo. María Teresa Uribe resaltaba el rol de EL COLOMBIANO como una suerte de diario del dolor: reportaba atentados, magnicidios, bombas, secuestros, y al hacerlo tejía una crónica de la cotidianidad herida.
El diario que ayudó a reinventar a Medellín
Superada la pesadilla, a comienzos del siglo XXI, la ciudad se embarcó en un proceso de transformación que la llevó de ser la capital del miedo a convertirse en referencia global en urbanismo social, innovación y cultura cívica. Este cambio, aunque liderado desde la institucionalidad, no habría sido posible sin un relato que lo sostuviera. EL COLOMBIANO tuvo un papel clave en esa nueva narrativa.
La ciudad inició una revolución desde los barrios populares con la consejera presidencial María Emma Mejía, en los años 90, que empezó a tender puentes entre las dos ciudades que en ese entonces parecían separadas por un muro invisible, y fue llevada a su mejor expresión entre 2004 y 2011, bajo los gobiernos de Sergio Fajardo y luego de Alonso Salazar, cuando Medellín vivió una transformación en infraestructura social: bibliotecas públicas de vanguardia en zonas periféricas, escaleras eléctricas en barrios de difícil acceso, metrocables que conectaban la ladera con el centro, colegios de calidad en zonas excluidas. Luego alcaldes como Aníbal Gaviria y Federico Gutiérrez siguieron apostando a este interesante laboratorio social a punta de inversión social y programas urbanos altamente creativos.
EL COLOMBIANO no solo reportó estos hechos, sino que les dio dimensión narrativa. Crónicas, reportajes y suplementos especiales como “Así se transforma Medellín” o “Historias desde la ladera” contaban las historias detrás del concreto: el bibliotecario que enseñaba a leer en Santo Domingo, los niños que bajaban al colegio en metrocable, las madres que hacían veeduría a los proyectos.
En su suplemento dominical, por ejemplo, se publicaban perfiles de líderes comunitarios, artistas populares y emprendedores sociales. Uno de ellos fue el reportaje titulado “La Medellín que no se rinde”, en el que se narraba cómo mujeres víctimas del conflicto habían creado una red de ayuda mutua en San Javier. Al visibilizar estas historias, el periódico reforzaba una idea potente: la transformación no era solo institucional, sino profundamente humana.
EL COLOMBIANO asumió un tono de optimismo crítico en sus coberturas de esta nueva Medellín. Por un lado, se unió a la celebración de los logros (premios, reconocimientos, visitas ilustres atraídas por el “milagro de Medellín”). Por otro, nunca bajó la guardia como fiscalizador de los gobiernos de turno y recordando las tareas pendientes en materia de equidad.
Un buen ejemplo de ese equilibrio fue la cobertura de la designación de Medellín como “ciudad más innovadora del mundo” en 2013, reconocimiento otorgado por el Wall Street Journal y Citigroup. Mientras la Administración local promovía una imagen brillante de la urbe, EL COLOMBIANO celebró el galardón pero también abrió sus páginas a voces diversas: algunos columnistas aplaudían los parques biblioteca, las escaleras eléctricas y los metrocables como símbolos de innovación social; otros señalaban que tras la “ciudad innovadora” persistían problemas de pobreza y exclusión en varias comunas.
La sección cultural de EL COLOMBIANO contribuyó a perfilar un nuevo concepto de cultura: no solo como élite o espectáculo, sino como práctica comunitaria.
Especial atención recibió la Comuna 13, que pasó de símbolo del conflicto armado a epicentro de graffiti, hip-hop, emprendimiento juvenil y turismo social. EL COLOMBIANO acompañó esa transformación con reportajes que contaban la historia desde adentro. Crónicas como “El arte que salvó a la 13” o “Rimas contra el miedo” ayudaron a instalar en la opinión pública una narrativa alternativa: la del barrio como semillero de resiliencia.
2020–2023: El vigía de lo público
La llegada de Daniel Quintero a la Alcaldía de Medellín en 2020 marcó un punto de quiebre. Una de las primeras alarmas sonó en agosto, cuando Quintero provocó la renuncia en pleno de la junta directiva de Empresas Públicas de Medellín (EPM) –la joya de la ciudad–. Esta dimisión masiva de los ocho miembros (destacados líderes empresariales y académicos) supuso un terremoto institucional sin precedentes. EL COLOMBIANO, en sus análisis, advirtió que la politización de la empresa podía poner en riesgo su buen desempeño, recordando que “EPM es tan buena empresa que hasta mal administrada se sostiene”.
EL COLOMBIANO comenzó a recibir una ola creciente de denuncias, documentos y testimonios de ciudadanos que apuntaban a cambios súbitos en la contratación, nombramientos sin experiencia técnica y mal manejo de los recursos en programas sociales reconocidos. El periódico investigó, contrastó y publicó. Las denuncias sobre la contratación de operadores sin experiencia en el programa Buen Comienzo, el traslado de la operación de parques públicos del Jardín Botánico a empresas de papel, la politización de entidades como el INDER o Metroparques, y el polémico caso del lote Aguas Vivas fueron historias que se contaron con profundidad, documentos y contexto.
Nuestras infografías explicaban cómo se estaba desmontando la estructura técnica de EPM, el roscograma en el que estaban convirtiendo el conglomerado de la Alcaldía, el historial de Buen Comienzo, la trayectoria de los funcionarios clave. Esa labor pedagógica permitió que el debate público no se diera sólo con slogans, sino con información rigurosa al servicio de la deliberación democrática.
En febrero de 2022, un grupo de empresarios de la ciudad crearon una sociedad y compraron a la familia Gómez Martínez la mitad más uno del periódico. Un paso fundamental en la medida en que se ratificó la independencia periodística con la cual EL COLOMBIANO puede desarrollar su labor.
Durante este periodo, el diario fue objeto de ataques por parte de la Alcaldía. En múltiples ocasiones, Daniel Quintero atacó al periódico intentando ponerlo como contradictor, como si fuera una pelea de dos partes, para socavar su credibilidad. Pero EL COLOMBIANO respondió con hechos: cada una de las investigaciones fue sustentada con documentos públicos y entrevistas.
El trabajo de todo el equipo de reporteros, pero sobre todo de la ciudadanía que se volcó a denunciar y a recoger indicios para exponer la corrupción, le dio al periódico relevancia cívica. En una era donde la confianza institucional se resquebrajaba, EL COLOMBIANO logró posicionarse como espacio de resistencia contra los abusos del poder, donde la ciudadanía podía entender lo que estaba ocurriendo.
Se podría decir que EL COLOMBIANO contribuyó a conformar un juicio histórico sobre el cuatrienio de Quintero: hoy buena parte de Medellín recuerda ese periodo como uno plagado de irregularidades, en gran medida por lo que leyó en las páginas del diario.
Medellín emergente
Ahora EL COLOMBIANO está retratando a Medellín como la ciudad en la que se ha ido convirtiendo: una de las grandes capitales creativas del mundo, con un sorprendente crecimiento del turismo, y el fenómeno del long tail o cola larga, que no es otra cosa que la producción desde Medellín y Antioquia para nichos especializados de alto valor.
El diario ha estado ahí para documentar como en el caso de la industria creativa, no se trata solo de Karol G y los reguetoneros (Medellín, si fuera un país, sería el quinto con más artistas en el Top 50 de Spotify), Medellín se ha vuelto un buen vividero, que está atrayendo talento del mundo y se traduce en que, por ejemplo, en Airbnb, Antioquia tenga un mercado más grande que Cartagena y en las listas aparezca entre las primeras capitales más apetecidas para los nómadas digitales por encima de Barcelona o Madrid.
Contamos también cómo compañías extranjeras deciden poner su sede en la ciudad, como la estadounidense Bearing.ai, que desde aquí, con más de 50 ingenieros de cinco nacionalidades, optimizan con inteligencia artificial las rutas de los grandes barcos cargueros del mundo. O como los franceses que compraron Imusa no se quieren ir de Girardota, sino, por el contrario, decidieron montar un centro de servicios desde aquí, porque el talento da para atender todas las filiales de este grupo desde Colombia hasta México. Y lo mismo ocurre con la firma Poma, la del mantenimiento de los metrocables, que encontró en el Valle de Aburrá capacidades industriales para atender a otras ciudades de Colombia y América Latina.
Así como en las primeras dos décadas del siglo pasado se crearon 97 empresas por acciones –un número si se quiere desproporcionado considerando que Medellín tenía 90.000 habitantes–, las primeras dos décadas de este siglo también han sido fulgurantes para esta nueva revolución antioqueña que ha documentado EL COLOMBIANO.












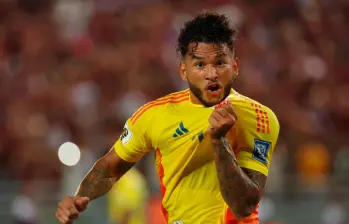





 Regístrate al newsletter
Regístrate al newsletter