Los libros de historia no se han detenido a contar en detalle –o ni siquiera han tenido en cuenta– el papel protagónico que jugaron dos mujeres en dos de los momentos más memorables de los 350 años de vida de Medellín.
Se trata de Ana de Castrillón, a la cual no pocos le han dado el título de cofundadora, cuando Medellín nació como villa en 1675. Y de Rosalía Saldarriaga Vélez, quien según la letra menuda –curiosa y no plenamente confirmada– habría sido clave para que Medellín se convirtiera en capital de Antioquia en 1826 y le corriera la butaca a Santa Fe de Antioquia.
Lea: Así fue el suicidio de los indígenas que habitaban Medellín, un 24 de agosto de hace 484 años
Ana de Castrillón era una mujer peculiar: en una región como Antioquia, conservadora hasta la médula y defensora de la familia tradicional, se dio el lujo de casarse no una sino tres veces. Y dos de ellas con el gobernador de turno de la provincia.
De Rosalía Saldarriaga Vélez, se dice en los libros que era una “dama de antigua y esclarecida estirpe”, nacida en 1808 y como doña Ana también se casó, pero solo una vez, con un gobernador.
Las dos nacieron en Santa Fe de Antioquia. La una en 1645 y la otra en 1808: de manera que cuando ayudaron a definir el futuro de la ciudad doña Ana tenía 30 años y doña Rosalía, 18 años.
San Lorenzo no es Aná
Ubiquémonos en ese primer momento. El valle de Aburrá había quedado tan despoblado después del paso de Jorge Robledo, Jerónimo Luis Tejelo y sus perros rabiosos (1541) que por mucho tiempo fue tierra de nadie. Desde entonces, ese resto de siglo se fue así: en soledad.
A la Corona le llegaron quejas de que a los indígenas los trataban muy mal en zonas mineras de Antioquia. Por eso en representación del rey mandaron a Francisco de Herrera Campuzano (1614) que resultó ser uno de los españoles más decentes por estas tierras. Era hijo de hidalgos, a diferencia de quienes lo precedieron que buscaban a punta de oro conseguir ese privilegio.
Venía en calidad de oidor. Un cargo muy prestigioso porque equivalía a ser un representante directo del rey en América para garantizar que se hiciera justicia. Y, en este caso, tenía la instrucción expresa, de revisar las quejas sobre la pobre aplicación de las reformas proteccionistas de la Corona, que buscaban limitar los atropellos de parte de los encomenderos contra los indígenas.
Gracias a la figura de la “encomienda” un grupo de indígenas se le “encomendaba” a un español para que le trabajaran o le pagaran tributos en oro o productos agrícolas. “A cambio” el encomendero velaba por su bienestar. Cualquiera se puede imaginar los abusos y atropellos.
Los números eran dramáticos, de 100.000 indígenas que habían contabilizado en Antioquia solo quedaban 6.300 a principios de los años 1600. Para cumplir su tarea de proteger a los indígenas, Herrera Campuzano creó seis resguardos en el departamento, uno de ellos en el Valle de Aburrá, al que llamó San Lorenzo, donde hoy está la iglesia de El Poblado. Por eso se dice que ese fue el primer germen de Medellín en 1616.
Herrera puso un alcalde indígena, un sacerdote y un corregidor e hizo levantar la parroquia. Juntó a unos 200 Aburráes y Yamesíes que ya vivían en el valle y le tocó traer Peques, Ebéjicos y Noriscos, de Buriticá y Peque, porque no había más. Los sacó de la encomienda de Alonso de Rodas –el hijo del gobernador Gaspar– que fue apresado por los malos tratos hacia los indígenas.
Pero San Lorenzo no pegó. De hecho, apenas dos años después de fundado, los Peques y Ebéjicos se fueron otra vez, los colonos presionaban por las enormes tierras que tenía el resguardo y en 1656, prácticamente todo era ruinas.
En contraste, a unos cinco kilómetros de allí, iba tomando fuerza el Sitio de Aná, cerca de la quebrada de Aná (hoy quebrada Santa Elena), en el centro. En Aná, a diferencia de San Lorenzo, empezaron a llegar españoles y mestizos y el lugar comenzó a “ponerse de moda” como sitio de tránsito hacia las vetas de oro halladas en Santa Rosa de Osos y en Guarne.
En otras palabras, mientras San Lorenzo seguía siendo oficialmente el “pueblo de indios” tutelado y controlado, Aná surgía como un dinámico enclave de colonos en el valle. Tanto que el cura de Aná, Juan Gómez de Ureña (1649), convocó a los vecinos para construir un templo y uno de ellos puso 500 castellanos y otro donó las campanas. Y así iba teniendo cara el pueblo. Pero no lo podían crear, ni ciudad ni villa por su cuenta: necesitaban permiso escrito de la Corona.
Casualmente, llegó una cédula real (1666) en la cual el rey urgía a los gobernadores de Cartagena, Popayán y Antioquia para que emprendieran la conquista del Chocó; que plata no había y ellos vieran cómo conseguirla. Al gobernador del momento, Luis de Berrío se le ocurrió que si convertía el sitio de Aná en villa y ponía a la venta los cargos del cabildo, con eso podía pagar la expedición. Y fue ese argumento, el que expuso ante la real audiencia, por auto del 10 de diciembre de 1667, y esta lo autorizó para fundar la nueva villa.
Ana de Castrillón
Es entonces cuando aparece la figura de Ana de Castrillón, quizás la mujer más poderosa e influyente del Valle de Aburrá en el siglo XVII. Nació en Santa Fe de Antioquia (1645), y su padre español, Mateo de Castrillón, había sido gobernador de Antioquia.
A los 17 años, Ana se casó con el criollo Juan Gómez de Salazar, siendo gobernador de Antioquia (1658-1664). Pero pronto (1668), Ana quedó viuda y se convirtió en una poderosa terrateniente: heredó las haciendas de Hatogrande (hoy Girardota), Hatillo (cerca de Barbosa) y Hatoviejo (hoy Bello). No se tiene noticia del motivo de la muerte repentina de don Juan rondando sus 50 años.
El empuje del Valle de Aburrá era imparable. Los colonos estaban aburridos de largos viajes a Santa Fe para trámites, de no tener autoridad contra los bandidos o para hacer obras públicas.
Pero los hacendados del norte del valle, entre quienes doña Ana de Castrillón era figura destacada, no estaban de acuerdo. Para ellos, crear una nueva villa significaba perder la relación directa con Santa Fe (donde tenían sus afectos y su influencia) y exponerse a un cabildo local que pudiera gravar sus tierras o imponer nuevas normas en su propio patio. La tensión era palpable: de un lado, colonos y pequeños propietarios del Sitio de Aná y del sur del valle clamando por su propia villa; del otro, las familias ganaderas más ricas del norte empeñadas en frenar esa fundación.
Cuando llegó una primera autorización de la Real Audiencia (1667) para crear la villa, Santa Fe de Antioquia se alborotó. El cabildo (lo que sería hoy como el Concejo o la Asamblea), redactó un documento en contra de crear la villa (mayo de 1668) alegando varias cosas: una, que los vecinos del Valle de Aburrá eran los mismos de Santa Fe de Antioquia, que iban allá a echarle ojo a sus haciendas y hatos; dos, que si la hacían villa ya no habría quien comprara en Antioquia y que, aún peor, podría cortarse el abastecimiento de carne del valle de Aburrá a la ciudad madre.
A los oidores no los convencieron los argumentos y mandaron sendas cartas al Gobernador de Antioquia –una en 1668 y otra en 1770– para que procediera a fundar la villa.Y aquí viene la coincidencia. En 1669, en pleno jaleo de poder en el valle de Aburrá, llegó a Antioquia un nuevo gobernador, el español Francisco de Montoya y Salazar.
Apenas llegado, Montoya fue cautivado por la viuda, doña Ana de Castrillón, quien entonces rondaba los 24 años. Fruto de esa cercanía, es posible que Montoya recibiera las sugerencias de Ana respecto al conflictivo proyecto de la villa en el Aburrá.
El Gobernador no podía detener el avance de la fundación de la villa, de hecho cuando le llegó la orden de fundarla (1770) inmediatamente hizo pregonar por las escasas calles del sitio de Aná, la venta de los cargos del futuro cabildo: a saber el de alcalde provincial (para perseguir a los malhechores), el depositario general (que guardaba los bienes en litigio), el alguacil mayor (promotor de la justicia), cuatro regidores (para administrar los bienes de la Villa) y el encargado de definir los pesos y medidas. Esos mismos por los que ahora el Estado les paga a los elegidos, en ese entonces se vendieron como pan caliente por 2.353 pesos.
Montoya no frenó la fundación. Pero sí la acomodó. En una primera acta de creación (1671) –que fue después derogada–, Montoya atendió en gran medida los deseos de hacendados como doña Ana, pues le otorgó a la nueva villa una mínima expresión de territorio: desde la quebrada de Aná hacia el norte solo contaban con dos kilómetros y medio. Y de ahí en adelante el valle de Aburrá seguía perteneciendo a Santa Fe de Antioquia.
En otras palabras, Montoya “fundó” Medellín a medias creyendo tal vez que dejaba contentos a los dos bandos: los vecinos de Aná tenían su villa y cabildo, mientras que las grandes propiedades del norte seguían adscritas a Santa Fe de Antioquia.
Pero al contrario, quedaron inconformes unos y otros. Eso se fue a pleito ante la Audiencia de Bogotá. Y allá les dan la razón a los de Antioquia: que no se puede declarar la “villa”. Y en 1672 les tocó disolver el cabildo para alegría de los de Santa Fe.
Un año después de ese triunfo, el noviazgo del gobernador Montoya y doña Ana se convirtió en matrimonio. Sin embargo, la dicha duró poco. Los de Aná habían apelado el fallo ante la Audiencia en España y la Reina falló a favor de ellos el 22 de noviembre de 1674. En marzo de 1675, el gobernador Montoya falleció repentinamente, dejando a doña Ana viuda por segunda vez. Toda una coincidencia: Ana de Castrillón se casó con dos gobernadores, cada uno de ellos cerrando sus 40 o en sus 50 y cada matrimonio duró poco por muerte repentina.
El litigio ante la Corona, la queja más grande de Santa Fe de Antioquia, era que si los diezmos no alcanzaban para el “gasto de vino y cera”, menos alcanzaría si se tenía que repartir con los del valle de Aburrá.
Los de Aná argumentaron que “en el valle de Aburrá había más de mil personas, mulatos y mestizos, que no tienen domicilios y andan vagamundos, y que también había algunos españoles que estaban fuera de la ciudad, y que el sitio de Aná era el más a propósito para fundar la villa por estar agregados en él más de treinta familias de españoles y otras tantas de mulatos y mestizos, y tener iglesia y cura”. Y que además los vecinos que quedaran dentro de la jurisdicción ofrecían donar 500 pesos de oro a la Corona.
En ese momento el rey de España era Carlos II de Habsburgo, después fue conocido como “El Hechizado” y su reinado marcó la decadencia del Imperio Español. Por ser menor de edad, quien decía si se aprobaba o no la villa era su madre, Mariana de Austria. No se alcanza a imaginar uno a doña Mariana pensando si dejaba crear o no una villa en el otro lado del mundo.
Es el Consejo de Indias quien da la orden de crear la villa en noviembre de 1674, pero cuando el documento llega a Antioquia, ya el gobernador Montoya había fallecido en marzo de 1675. El nuevo gobernador, Miguel de Aguinaga, entonces se encarga no solo de la fundación sino que es el que pone el nombre a la “villa”: Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Aná de Medellín. Lo de la Candelaria por la virgen, lo de Aná que era el nombre histórico del lugar, y lo de Medellín fue un embuchado de última hora.
El memorioso Juan Luis Mejía dice que Aguinaga lo que hizo fue “lamberle a su jefe, que además le había dado la chanfa”.
Se refiere a Pedro de Portocarrero, que no solo era presidente del Consejo de Indias, y había nombrado a Aguinaga apenas un mes antes como Gobernador, sino también era conde de Medellín, un castillo en Extremadura, a 100 kilómetros de Badajoz, en el sur de España, en límites con Portugal.
De manera que tres años después a la villa le dieron un escudo, con león, espada, granada, cruz y hasta un castillo que aún nos acompaña y que ha provocado más de un debate sobre si debemos prescindir de un símbolo que cada día significa menos.
Aguinaga proclamó la fundación el 2 de noviembre de 1675 incluyendo “todo el valle de Aburrá”. Esto implicó que las tierras de doña Ana quedaron oficialmente bajo el control administrativo de la nueva villa.
Aunque la hacendada inicialmente no deseaba la creación de Medellín, pronto se adaptó. Aguinaga mandó a hacer un censo de población, que según Javier Piedrahita reportó 186 familias de blancos, 32 de mestizos, 28 de mulatos, 32 de indios y 2 de negros. Y hay cifras que hablan de 3.500 habitantes.
El 2 de noviembre próximo se cumplirán 350 años de esta historia, la fundación oficial de Medellín. Se clavó en mitad de la plaza un rollo o columna de piedra, símbolo de la jurisdicción y de la administración de justicia, y el teniente, en voz alta, expresó que lo clavaba en nombre del rey, y daba posesión en él a los miembros del nuevo cabildo. Los cabildantes tocaron la columna en señal de posesión.
Una nueva reunión se efectuó el 29 de marzo. Se empezó el cabildo por la repartición de solares entre los vecinos de la villa. Uno de los primeros en pedir un solar fue el capitán Bueso de Valdés y deseaba “que linde con las calles que salen de la plaza, por la esquina que hoy tiene Roque de la Torre Velasco”. Eligen luego las casas para el cabildo y la cárcel en la que debe haber “un cepo grande y cuatro pares de grillos y una cadena gruesa y un ingenio de tormento”.
El tema de lograr la denominación de villa marcó tanto a los habitantes de este territorio que durante mucho tiempo se le decía “la bella villa”.
La historia de doña Rosalía Saldarriaga queda para una próxima entrega.
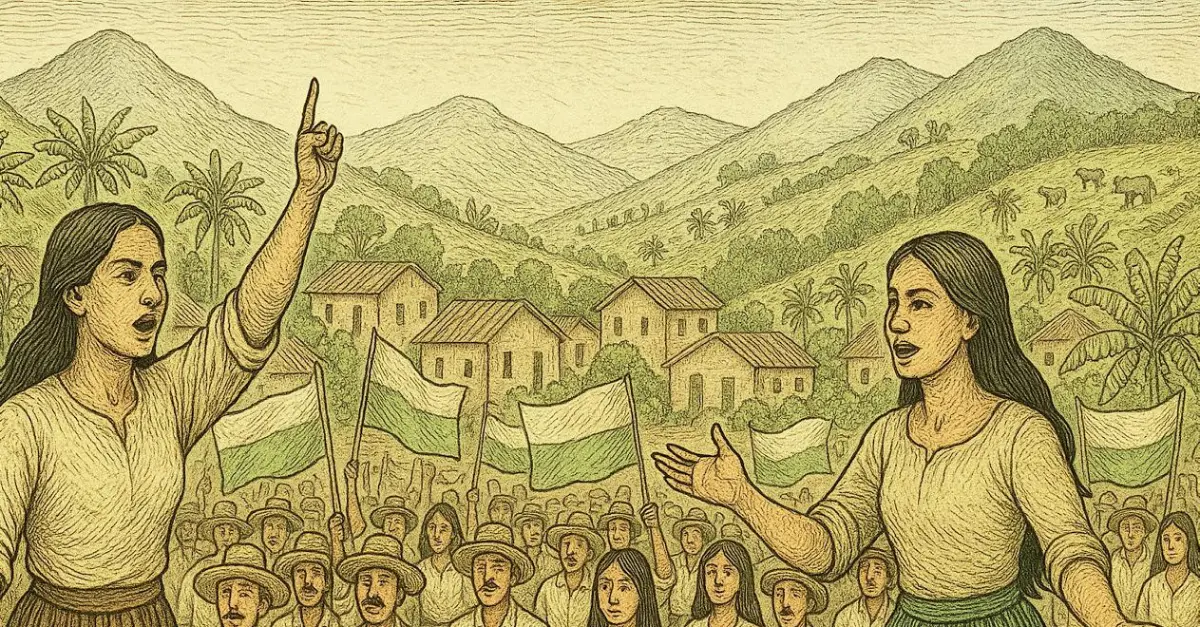
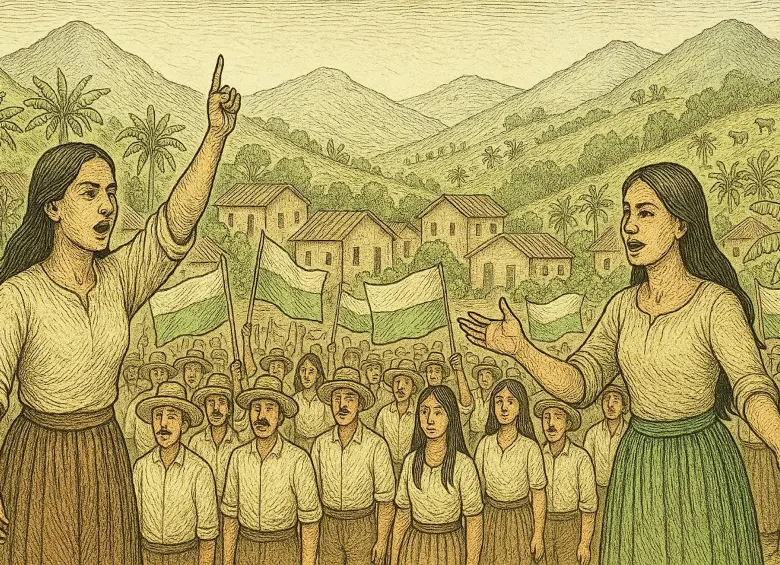














 Regístrate al newsletter
Regístrate al newsletter